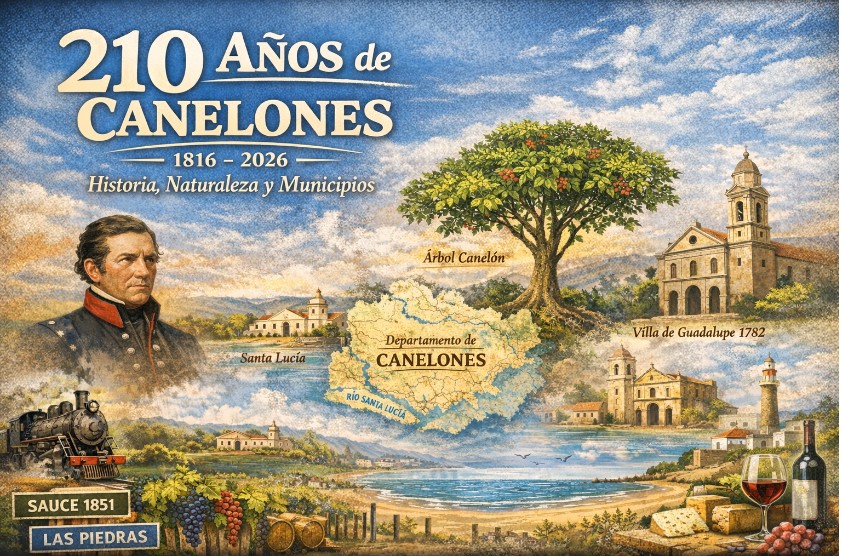Los pasos saltarines de Luli apuntan con su dedo hacia el sector de juegos al otro lado de la plaza. Sus padres caminan a los flancos, como formando barreras que intentan protegerla de aquellos ruidos y explosiones que la asustaban, producidos por las motos a toda velocidad. Luego de ese cruce de manos apretadas y pasos que dejaron de ser saltarines para volverse «voladores», al fin Luli estaba en la plaza.
Al entrar en el sendero principal, su mundo empieza a poblarse de figuras que su lógica de seis años no logra encasillar. En el césped de la derecha, un grupo de adolescentes Therians se mueven con agilidad felina; llevan máscaras y guantes que imitan garras. Cerca de ellos, bajo la sombra de un roble, una joven Otherkin permanece inmóvil, luciendo unas orejas de elfo de silicona y una mirada perdida en lo alto de las copas, como si habitara un bosque que nadie más puede ver.
Antes de que Luli pueda preguntar, se cruzan con un hombre Transespecie que camina con paso firme; lleva sutiles implantes bajo la piel de la frente que simulan pequeños cuernos y tatuajes que recorren su cuello como escamas. Luli se detiene, fascinada y alerta a la vez. Para ella, la frontera entre sus libros de mitología y la vereda de su ciudad se acaba de borrar de un plumazo.
—¿Son disfraces, mamá? ¿Son monstruos buenos? —pregunta Luli, buscando una categoría donde guardar lo que ve.
Sus padres no llegan a contestar porque, al doblar el cantero central, el paisaje cambia de tono. En el borde de la vereda, un hombre de mirada esquiva y movimientos ansiosos agita un trapo sucio, discutiendo con alguien que solo él puede ver. Es un joven alterado por el consumo, cuya presencia impone una tensión silenciosa. Cerca de él, un grupo de personas sentadas en los bancos intercambian botellas en un silencio pesado, con la mirada perdida en algún punto que Luli no alcanza a ver.
La plaza de esa pequeña ciudad se ha vuelto un mosaico de realidades fracturadas.
Luli mira a los jóvenes que actúan como animales, al hombre de escamas, a la chica elfo y luego al joven del trapito que parece discutir con el aire. Sus padres aprietan el paso, sintiendo esa incapacidad casi física de explicar lo inexplicable. ¿Cómo decirle que unos eligen ser criaturas de otro mundo, que otros han perdido el rumbo por diferentes motivos, y que todo eso convive a metros de su tobogán?
Los padres callan, no por falta de voluntad, sino porque ellos mismos se sienten extranjeros en su propia plaza. La saturación de estímulos —lo fantástico mezclado con lo crudo— crea un ruido blanco en la cabeza de la niña.
Cuando finalmente llegan a las hamacas, Luli no corre hacia ellas con la alegría de siempre. Se queda un momento mirando hacia atrás, procesando ese laberinto de conductas que nadie le ha enseñado a descifrar. Sus padres la empujan suavemente en la hamaca, intentando recuperar una normalidad que, tras ese cruce de apenas cien metros, se siente mucho más frágil que antes.